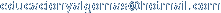Ernesto Sábato (Rojas, provincia de Buenos Aires, 1911), escritor argentino. Se doctoró en física en la Universidad de la Plata e inició una prometedora carrera como investigador en París, donde fue becado para trabajar en el Laboratorio Curie. Allí trabó amistad con los escritores y pintores del movimiento surrealista, en especial con André Breton, quien alentó la vocación literaria de Sábato. En París comenzó a escribir su primera novela, La fuente muda, de la que sólo publicaría un fragmento en la revista Sur.
En 1945, de regreso en Argentina, comenzó a dictar clases en la Universidad Nacional de La Plata, pero se vio obligado a abandonar la enseñanza tras perder su cátedra a causa de unos artículos que escribió contra Perón. Aquel mismo año publicó su ensayo Uno y el Universo (1945), en el que criticaba el reduccionismo en el que desembocaba el enfoque científico.
En esayo ha publicado: Uno y el Universo (1946), Hombres y engranajes (1950) y Heterodoxia. En ficción El túnel (1945), Sobre héroes y tumbas (1961 ), Abadón el exterminador (1974).
Querido y remoto muchaco
De Abaddón, el Exterminador, 1974.
Me pedís consejos, pero no te los puedo dar en una simple carta, ni siquiera con las ideas de mis ensayos, que no corresponden tanto a lo que verdaderamente soy sino a lo que querría, ser, si no estuviera encarnado en esta carroña podrida o a punto de podrirse que es mi cuerpo. No te puedo ayudar con esas solas ideas, bamboleantes en el tumulto de mis ficciones como esas boyas ancladas en la costa sacudidas por la furia de la tempestad. Más bien podría ayudarte (y quizá lo he hecho) con esa mezcla de ideas con fantasmas vociferantes o silenciosos que salieron de mi interior en las novelas, que se odian o se aman, se apoyan o se destruyen, apoyándome y destruyéndome a mí mismo.
No rehuyo darte la mano que desde tan lejos me pedís. Pero lo que puedo decirte en una carta vale muy poco, a veces menos que lo que podría animarte con una mirada, con un café que tomáramos juntos, con alguna caminata en este laberinto de Buenos Aires.
Te desanimás porque no sé quién te dijo no sé qué. Pero ese amigo o conocido (qué palabra más falaz!) está demasiado cerca para juzgarte, se siente inclinado a pensar que porque comés como él es tu igual; o, ya que te niega, de alguna manera es superior a vos. Es una tentación comprensible: si uno come con un hombre que escaló el Himalaya, observando con suficiencia cómo toma el cuchillo, uno incurre en la
tentación de considerarse su igual o su superior, olvidando (tratando de olvidar) que lo que está en juego para ese juicio es el Himalaya, no la comida.
Tendrás infinidad de veces que perdonar ese género de insolencia.
La verdadera justicia sólo la recibirás de seres excepcionales, dotados de modestia y sensibilidad, de lucidez y generosa comprensión. Cuando aquel resentido de Sainte-Beuve afirmó que jamás ese payaso de Stendhal podría hacer una obra maestra, Balzac dijo lo contrario. Pero es natural: Balzac había escrito La Comedia Humana y ese caballero una novelita cuyo nombre no recuerdo. De Brahms se rieron tipos semejantes a Sainte-Beuve: cómo ese gordo iba a hacer algo importante? Un tal Hugo Wolf sentenció en el estreno de la cuarta sinfonía: "Nunca antes en una obra lo trivial, lo vacuo y engañoso estuvieron más presentes. El arte de componer sin ideas ni inspiración ha encontrado en Brahms su digno representante". Mientras que Schumann, el maravilloso Schumann, el desdichadísimo Schumann afirmó que había surgido el músico del siglo. Es que para admirar se necesita grandeza, aunque parezca paradójico. Y por eso tan pocas veces el creador es reconocido por sus contemporáneos: lo hace casi siempre la posteridad, o al menos esa especie de posteridad contemporánea que es el extranjero. La gente que está lejos. La que no ve cómo tomás el café o te vestís. Si eso le pasó a Stendhal y Brahms, cómo podés desanimarte por lo que diga un simple conocido que vive al lado de tu casa? Cuando apareció el primer tomo de Proust (después que Gide tirara los manuscritos al canasto), un cierto Henri Ghéon escribió que ese autor se había "encarnizado en hacer lo que es propiamente lo contrario de una obra de arte, el inventario de sus
sensaciones, el censo de sus conocimientos, en un cuadro sucesivo, jamás de conjunto, nunca entero, de la movilidad de los paisajes y las almas". Es decir, ese presuntuoso critica casi lo que es la esencia del genio proustiano.
¿En qué Banco de la Justicia Universal se pagará a Brahms el dolor que sintió, que inevitablemente hubo de sentir aquella noche en que él mismo tocaba el piano en su primer concierto para: piano y orquesta? Cuando lo silbaron y le arrojaron basura? No ya Brahms, detrás de una sola y modesta canción de Discépolo, cuánto dolor hay, cuánta tristeza acumulada, cuánta desolación.
Me basta ver uno de tus cuentos. Sí, ya lo creo que un día podés llegar a hacer algo grande. ¿Pero estás dispuesto a sufrir todos esos horrores? Me decís que estás perdido, vacilante, que no sabés qué hacer, que yo tengo la obligación de decirte una palabra.
¡Una palabra! Tendría que callarme, lo que podrías interpretar como una atroz indiferencia, o tendría que hablarte durante días, o vivir con vos durante años, y a veces hablar y a veces callar o caminar juntos por ahí sin decirnos nada, como cuando se muere alguien que queremos mucho y cuando comprendemos que las palabras son irrisorias o torpemente ineficaces. Sólo el arte de los otros artistas te salva en esos momentos, te consuela, te ayuda. Sólo te es útil (qué espanto!) el padecimiento de los seres grandes que te han precedido en ese calvario.
Es entonces cuando además del talento o del genio necesitarás de otros atributos espirituales: el coraje para decir tu verdad, la tenacidad para seguir adelante, una curiosa mezcla de fe en lo que tenés que decir y de reiterado descreimiento en tus fuerzas, una combinación de modestia ante los gigantes y de arrogancia ante los imbéciles, una necesidad de afecto y una valentía para estar solo, para rehuir la tentación pero también el peligro de los grupitos, de las galerías de espejos. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos: en un barco, como Melville; en una selva, como Hemingway; en un pueblito, como Faulkner. Si estás dispuesto a sufrir, a desgarrarte, a soportar la mezquindad y la malevolencia, la incomprensión y la estupidez, el resentimiento y la infinita Soledad, entonces sí, querido B: estás preparado para dar tu testimonio. Pero, para colmo, nadie te podrá garantizar lo porvenir, porvenir que en cualquier caso es triste: si fracasás, porque el fracaso es siempre penoso y, en el artista, es trágico, si triunfás, porque el triunfo es siempre una especie de vulgaridad, una suma de malentendidos, un manoseo; convirtiéndote en esa asquerosidad que se llama un hombre público, y con derecho (¿con derecho?) un chico como vos mismo eras al comienzo te podrá escupir. Y también deberás aguantar esa injusticia, agachar el lomo y seguir produciendo tu obra, como quien levanta una estatua en un chiquero. Leé a Pavese: "Haberte vaciado por entero de vos mismo, porque no sólo has descargado lo que sabés de vos sino también lo que sospechás y suponés, así como tus estremecimientos, tus fantasmas, tu vida inconciente. Y haberlo hecho con sostenida fatiga y tensión, con cautela y temblor, con descubrimientos y fracasos. Haberlo hecho de modo que toda la vida se concentrara en ese punto, y advertir que es como nada si no lo acoge y da calor un signo humano, una palabra, una presencia. Y morir de frío, hablar en el desierto, estar solo día y noche como un muerto".
Pero sí, oirás de pronto esa palabra —como ahora, donde esté Pavese oye la nuestra—, sentirás la anhelada presencia, el esperado signo de un ser que desde otra isla oye tus gritos, alguien que entenderá tus gestos, que será capaz de descifrar tu clave. Y entonces tendrás fuerzas para seguir adelante, por un momento no sentirás el gruñido de los cerdos. Aunque sea por un fugitivo instante, verás la eternidad.
No sé cuándo, en qué momento de desilusión Brahms hizo sonar esas melancólicas trompas que oímos en el primer movimiento de su primera sinfonía. Quizá no tuvo fe en las respuestas, porque tardó trece años (¡trece años!) para volver sobre esa obra. Habría perdido la esperanza, habría sido escupido por alguien, habría oído risas a sus espaldas, habría creído advertir equívocas miradas. Pero aquel llamado de las trompas atravesó los tiempos y de pronto, vos o yo, abatidos por la pesadumbre, las oímos y comprendemos que, por deber hacia aquel desdichado tenemos que responder con algún signo que le indique que lo comprendimos.
Estoy mal, ahora. Mañana, o dentro de un tiempo seguiré.
LUNES DE MAÑANA
Estuve en el jardín, empezaba a aclarar. Ese silencio de la madrugada me hace bien: el amistoso compañerismo de los cipreses, de la araucaria; aunque de pronto me entristece ver a ese gigante aquí, como un gran león en una jaula, cuando debería estar en las grandes montañas de la Patagonia, en la noble y solitaria frontera con Chile. Releo lo que te escribí hace un tiempo y me avergüenzo un poco del patetismo. Pero así me salió y así lo dejo. También releo las cartas que me enviaste en este lapso, los pedidos de auxilio. "No sé bien lo que quiero." ¿Y quién lo sabe, de antemano? y aún después. Delacroix decía que el arte se asemeja a la contemplación mística, que va desde la confusa plegaria a un Dios invisible hasta las precisas visiones de los momentos teopáticos.
Partís de una intuición global, pero no sabés lo que realmente querés hasta que concluís, y a veces ni siquiera entonces. En la medida en que partís de esta intuición, el tema precede a la forma. Pero al ir avanzando verás cómo la expresión lo enriquece, crea a su vez el tema, hasta que, al concluir, es imposible separarlos. Y cuando se lo intenta, o hay literatura "social" o hay literatura bizantina. Dos calamidades. ¿Qué sentido tiene escindir la forma del fondo en Hamlet? Shakespeare tomaba sus argumentos de autores de tercer orden. ¿Cuál es su contenido? ¿El argumento del infeliz precursor? Lo que pasa con los sueños: cuando despertamos, lo que burdamente se recuerda es el "argumento", algo tan distinto al verdadero sueño como el tema de ese pobre diablo a la obra de Shakespeare. Lo que lleva al fracaso los intentos de ciertos psicoanalistas, que intentan develar aquel enigmático mito de la noche con los balbuceos que le cuentan. Imagínate que se pretendiera investigar los secretos del alma de Sófocles con el relato de un espectador. Ya lo dijo Hölderlin: somos dioses cuando soñamos y mendigos cuando estamos despiertos.
A la misma condición se deben los fracasos de ciertos traslados (siniestra palabra) de obras esencialmente literarias al cine. ¿Viste Santuario? No quedó más que el folletín, lo que se suele llamar el asunto de la novela. Y digo lo que se suele llamar porque el asunto es la novela toda, con sus riquezas y esplendores, con sus implicaciones recónditas, con las infinitas reverberaciones de sus palabras, sonidos y colores, no esos famosos y presuntos "hechos".
No hay temas grandes y temas pequeños, asuntos sublimes y asuntos triviales. Son los hombres los que son pequeños, grandes, sublimes o triviales. La "misma" historia del estudiante pobre que mata a una usurera puede ser una mera crónica policial o Crimen y castigo.
Como observarás, las comillas son frecuentes y casi inevitables en esta clase de falsos problemas, y están revelando que no son nada más que eso: falsos problemas. Y en rigor, tal como es la existencia de complicada, y de hueco o hipócrita el lenguaje, tendríamos que estar usándolas todo el tiempo. O inventar, como hizo Xul Solar, algún recurso más sutil para sugerir que descreemos irónicamente del vocablo, o para aludir perversamente a su deterioro semántico: vocales intermedias, como la ü o la ö
alemanas, con lo que Golda Meir resulta una mujer y Paul Bourget un gran escritor. Xul fue un espíritu generoso que dejó su genio en la conversación, y al que muchos han plagiado sin confesarlo, como esos que roban a quien les da hospitalidad.
Que no seas capaz, como me decís, de escribir sobre "cualquier tema" es un buen indicio, no un motivo de desaliento. No creas en los que escriben sobre cualquier cosa. Las obsesiones tienen sus raíces muy profundas, y cuanto más profundas menos numerosas son. Y la más profunda de todas es quizá la más oscura pero también la única y todopoderosa raíz de las demás, la que reaparece a lo largo de todas las obras de un creador verdadero: porque no te estoy hablando de los fabricantes de historias, de los "fecundos" fabricantes de teleteatros o, de best-sellers a medida, esas prostitutas del arte. Ellos sí pueden elegir el tema. Cuando se escribe en serio, es al revés: es el tema que lo elige a uno. Y no debes escribir una sola línea que no sea sobre esa obsesión que te acosa, que te persigue desde las más oscuras regiones, a veces durante años. Resistí, esperá, poné a prueba esa tentación; no vaya a ser una tentación de la facilidad, la más peligrosa de todas las que deberás rechazar. Un pintor tiene lo que se llama "facilidad" para pintar, como un escritor para escribir. Cuidado con ceder. Escribí cuando no soportes más, cuando comprendas que te podés volver loco. Y entonces volvé a escribir "lo mismo", quiero decir volvé a indagar, por otro camino, con recursos más poderosos, con mayor experiencia y desesperación, en lo mismo de siempre. Porque, como decía Proust, la obra de arte es un amor desdichado que fatalmente presagia otros. Los fantasmas que suben desde nuestros antros subterráneos, tarde o temprano se presentarán de nuevo, y no es difícil que consigan un trabajo más adecuado para sus condiciones. Y los planes abandonados, los bocetos abortados, volverán para encarnarse menos defectuosamente.
Y no te preocupés por lo que te puedan decir los astutos, los que se pasan de inteligentes: que siempre escribís sobre lo mismo. Claro que sí! Es lo que hicieron Van Gogh y Kafka y todos los que deben importar, los severos (pero cariñosos) padres que cuidan de tu alma. Las obras sucesivas resultan así como las ciudades que se levantan sobre las ruinas de las anteriores: aunque nuevas, materializan cierta inmortalidad, asegurada por antiguas leyendas, por hombres de la misma raza, por crepúsculos y amaneceres semejantes, por ojos y rostros que retornan, ancestralmente.
Por eso es estúpido lo que suele creerse de los personajes. Habría que responder por una sola vez, con arrogancia, "Madame Bovary soy yo", y punto. Pero no es posible, no te será posible: cada día vendrá alguien para inquirir, para preguntarte, si ese personaje "Salió de aquí o de allá, si es el retrato de esta o aquella mujer, si en cambio vos estás "representado" por ese hombre que por ahí parece un melancólico espectador. Ya eso forma parte del manoseo a que me referí antes, del infinito y casi laberíntico malentendido que es toda obra de ficción.
¡Los personajes! En un día del otoño de 1962, con la ansiedad de un adolescente, fui en busca del rincón en que había "vivido" Madame Bovary. Que un chico busque los lugares en que padeció un personaje de novela es ya asombroso; pero que lo haga un novelista, alguien que sabe hasta qué punto esos seres no han existido sino en el alma de su creador demuestra que el arte es más poderoso que la reputada realidad.
Así, cuando desde lo alto de una colina de Normandía divisé por fin la iglesia de Ry, mi corazón se oprimió: por el enigmático poder de la creación literaria aquella aldea alcanzaba la cumbre de las pasiones humanas y también sus simas más tenebrosas. Allí había vivido y sufrido alguien que, de no haber sido animado por el poderoso y atormentado espíritu de un artista, habría pasado de la nada a la nada, como tantos otros; del mismo modo que un médium insignificante, en el momento de trance, poseído por espíritus más grandes que él, dice palabras y es convulsionado por pasiones que su propia pequeña alma habría sido incapaz de sentir.
Dicen que Flaubert visitó aquella aldea, que vio gentes del lugar, que entró en la farmacia donde su personaje un día compraría el veneno. Me imagino cuántas veces sentado en lo alto de una de aquellas colinas, quizá en el mismo lugar donde me detuve a contemplar por primera vez aquel pueblo insignificante, habrá meditado sobre la vida y la muerte, a propósito de aquella criatura que estaba destinada a encarnar muchas de sus propias tribulaciones. Esa dulce y amarga voluptuosidad de imaginar un destino nuevo: si él hubiese sido mujer; si hubiera estado desposeído de otros atributos (cierto amargo cinismo, cierta feroz lucidez); si, en fin, en lugar de novelista hubiese estado condenado a vivir y morir como una pequeña burguesa de provincia.
Pascal afirma que la vida es una mesa de juego, en la que el destino pone nuestro nacimiento, nuestro carácter, nuestra circunstancia, que no podemos eludir. Sólo el creador puede apostar otra vez, al menos en el espectral mundo de la novela. No pudiendo ser locos o suicidas o criminales en la existencia que les tocó, al menos lo son en esos intensos simulacros.
¡Cuántas ansiedades propias iba a encarnar en el cuerpo de aquella pobre romanticota de aldea! Imaginemos por un instante su sombría infancia en aquel Hótel-Dieu, en aquel hospital de Rouen. Lo estuve observando con atención, con temblorosa meticulosidad. El anfiteatro daba al jardín del ala que ocupaba su familia. Trepado a la reja con sus hermanas, fascinado, Gustave contemplaba aquellos cadáveres podridos. Allí, en aquel momento, habrá para siempre prendido en su alma esa ansiedad por el tránsito del tiempo, allí se habrá grabado macabra y sórdidamente ese mal metafísico que mueve a casi todos los grandes creadores a rescatarse por el arte: la sola potencia que parece salvarnos de la transitoriedad y de la inevitable muerte: que j'ai gardé la forme et l' essence divine de mes amours décomposés...
Tal vez desde aquella verja, observando la corrupción, Gustave se hizo aquel niño tímido y reconcentrado que dicen que fue: distante e irónico, arrogante, con la conciencia de su precariedad pero también de su poderío. Leé sus mejores obras, no esos muestrarios de epítetos, esas aburridas joyerías de palabras, sino las páginas más duras de esa despiadada novela, y advertirás que es aquel niño a la vez sensible y desilusionado el que describe la crueldad de la existencia con una especie de rencoroso placer. La melancolía y la tristeza son el telón de fondo. El mundo le repugna, lo hiere, lo fastidia: arrogantemente, decide hacer otro, a su imagen y semejanza. No hará la competencia al estado civil, como, con candorosa injusticia hacia su propio genio, pretendió Balzac, sino al mismo Dios. Para qué crear si esta realidad que nos fue dada nos satisface? Dios no escribe ficciones: nacen de nuestra imperfección, del defectuoso mundo en que nos obligaron a vivir. Yo no pedí que me nacieran, ni vos: nos trajeron a la fuerza.
Y no vayas a creer que Flaubert escribió la historia de aquella pobre diabla, porque se lo pidieron: escribió porque tuvo la súbita intuición de que en aquella historia policial podía escribir su propia y secreta historia policial, ridiculizándose a sí mismo con la crueldad con que sólo un gran neurótico puede hablar de su yo, caricaturizándose en aquella insignificante neurótica de provincia, que, como él, amaba los países lejanos y los lugares remotos. Releé el capítulo IV y lo verás a él en ese gusto por otros tiempos y sitios, por viajes y sillas de posta, con raptos y mares exóticos: la ilusión romántica en toda su pureza, tal como aquel chico encaramado en la verja la sintió para siempre. El tema de su novela es así el de su propia existencia, el distanciamiento cada día mayor entre su vida real y su fantasía. Los sueños convertidos en torpes realidades, los amores sublimes transformados en irrisorios lugares comunes. ¿Qué podía hacer la pobre infeliz sino suicidarse? Y con ese sacrificio de aquella pobrecita, de aquella desamparada, de aquella ridícula romántica de pueblo, Flaubert (tristemente) se salva.
Se salva... Es manera de decir, es una manera apresurada de ver las cosas, como nos pasa siempre, en cuanto nos descuidamos. Yo sé, en cambio, lo que con lágrimas en los ojos habría murmurado mi madre, pensando no ya en Emma sino en él, en el pobre y sobreviviente Flaubert: "Que Dios lo ayude!"
El choque del alma romántica con el mundo asume así su sarcástica disonancia, con sádica furia. Para destruir o para ridiculizar sus propias ilusiones monta la escena de la feria, caricatura de la existencia burguesa: allá abajo, los discursos municipales; arriba, en el sórdido cuarto de hotel, la otra retórica, la de Rodolphe, que enamora a Emma con frases hechas. La atroz dialéctica de la trivialidad, con que el romántico Flaubert, con horrorosas muecas, se mofa del falso romanticismo, como un espíritu religioso puede llegar a vomitar en una iglesia repleta de beatos. Ahí lo tenés a Flaubert. ¡El patrono de los objetivistas!
Y te ruego, dicho sea de paso, que no vuelvas a mencionar esa palabra: más o menos como venirme a hablar del subjetivismo de la ciencia. Tené el orgullo de pertenecer a un continente que en países tan pequeños y desvalidos, como Nicaragua y Perú, ha dado poetas tan gigantescos como Dario y Vallejo. ¡De una vez por todas, seamos nosotros mismos! Que el señor Robbe-Grillet no nos venga a decir cómo hay que hacer una novela. Que nos deje en paz. Y, sobre todo, que chicos de talento como vos dejen de una vez de escuchar con respeto sagrado lo que nos ordena esta cruza de bizantinos y terroristas. Si los bárbaros tuvieron tan grandes creadores fue precisamente porque estaban lejos de esas cortes de exquisitos: pensá en los rusos, en los escandinavos, en los norteamericanos.
Olvidate, pues, de esas órdenes que vienen desde Paris, vinculadas a perfumes y modas en la vestimenta.
¡Objetivismo en el arte! Si la ciencia puede y debe prescindir del yo, el arte no puede hacerlo, y es inútil que se lo proponga como un deber. Esa "impotencia" es precisamente su virtud. Palabra más o menos, Fichte decía que los objetos del arte son creaciones del espíritu, y Baudelaire consideraba al arte como una magia que involucra al creador y al mundo. Esas misteriosas grutas que habitan las criaturas de Leonardo, esas azulinas y enigmáticas dolomitas que entrevemos, como en un fondo submarino, detrás de sus ambiguos rostros, ¿qué son sino la expresión del espíritu de Leonardo?
Hartos de la pura emoción y fascinados por la ciencia, se quiso que el novelista describiera la vida de los hombres como un zoólogo las costumbres de las hormigas. Pero un escritor profundo no puede meramente describir la existencia de un hombre de la calle. En cuanto se descuida (y siempre se descuida) aquel hombrecito empieza a sentir y pensar como delegado de alguna parte oscura y desgarrada del creador. Sólo los escritores mediocres pueden escribir simple crónica y describir fielmente (¡qué palabra hipócrita!) la realidad externa de una época o de una nación. En los grandes, su potencia es tan arrolladora que no pueden hacerlo aunque se lo propongan. Nos dicen que Van Gogh quería copiar los cuadros de Milet. No podía, claro: le salían sus terribles soles y árboles, árboles y soles que no son otra cosa que la descripción de su espíritu alucinado. No importa lo que Flaubert haya escrito sobre la necesidad de ser objetivo. En alguna parte de su correspondencia nos dice, en cambio, que se ha paseado por el bosque en un día de otoño, sintiendo que era un hombre y su amante, el caballo y las hojas que pisaba, el viento y lo que aquellos enamorados se decían. Mis personajes me persiguen —decía—, o más bien soy yo mismo que estoy en ellos.
Surgen desde el fondo del ser, son hipóstasis que a la vez representan al creador y lo traicionan, porque pueden superarlo en bondad y en iniquidad, en generosidad y en avaricia. Resultando sorprendentes hasta para su propio creador, que observa con perplejidad sus pasiones y sus vicios. Vicios y pasiones que pueden llegar a ser exactamente los opuestos a los que ese pequeño dios semipoderoso tiene en su vida diaria: si es un espíritu religioso, verá surgir ante sí un ateo enardecido; si es conocido por su bondad o por su generosidad, advertirá en alguno de sus personajes extremas actitudes de maldad o mezquindad. Y, lo que todavía es más asombroso, hasta es probable que sienta una retorcida satisfacción.
Madame Bovary c'est moi, claro. Pero también lo eran Rodolphe, con su cínica incapacidad para aguantarse ese romanticismo de su amante. Y el pobre Bovary, y también ese M. Homais, ese ateo de botica; porque a fuerza de ser un desesperado romántico, a fuerza de buscar el absoluto y no encontrarlo, Flaubert puede comprender muy bien el ateísmo y también esa especie de ateísmo del amor que profesa el canallita de Rodolphe.
Contemporáneos de Balzac nos dicen (con esa gozosa complacencia con que los pequeños se sienten agrandados al descubrir las pequeñeces de los gigantes) que el "verdadero" Balzac era vulgar y vanidoso, como si quisieran hacernos creer que sus grandes criaturas son las simples fantasías de un mitómano. No, son las más genuinas emanaciones de su espíritu, para bien y para mal. Y hasta los castillos y paisajes que elige para sus ficciones son símbolos de sus obsesiones. Stephen Dedalus, en el Retrato, nos asegura que el artista, como el Dios de la Creación, queda por encima de su obra, indiferente, arreglándose las uñas. ¡Irlandés macaneador! Por lo que sabemos de este genio, tanto esa obra como el Ulysses no son sino la proyección del propio Joyce: de sus pasiones, de su drama, de su tragicomedia personal, de sus ideas.
El creador está en todo, no sólo en sus personajes. Elige el drama, el lugar, el paisaje. En La República, Platón afirma que Dios creó el arquetipo de la mesa, el carpintero creó un simulacro de ese arquetipo, y el pintor un simulacro de ese simulacro. Esa es la única posibilidad de un arte imitativo: un desvanecimiento al cubo. Mientras que el gran arte es una vigorización. No la imitación de la burda mesa del carpintero sino el descubrimiento de la realidad a través del alma del artista.
De modo que, cuando en aquel otoño de 1962, desde lo alto de una colina, con el corazón encogido, contemplé la pequeña iglesia de Ry; cuando callado y tembloroso entré en lo que había sido la farmacia de M. Homais; cuando miré el sitio en que la pobre Emma tomaba, anhelante y patética, la diligencia que la llevaba a Rouen, no era ni una iglesia, ni una farmacia, ni una calle de aldea lo que estaba viendo: eran los fragmentos de un espíritu inmortal, que sentía a través de esos meros objetos del mundo exterior.
LUNES A LA NOCHE
Pasé un día muy malo, querido B., me están sucediendo cosas que no puedo explicar, pero mientras tanto y por eso mismo trato de aferrarme a este universo diurno de las ideas. ¡La tentación del universo platónico! Más grande es el tumulto interior, más tremendas son las presiones que nos acosan, más nos sentimos inclinados a buscar un orden en las ideas. Siempre me pasó eso, pero debería decir que siempre pasa eso. Fíjate en el célebre griego armonioso con que nos llenaron la cabeza en el colegio secundario: es un invento del siglo XVIII, y forma parte de ese arsenal de los lugares comunes en que encontrarás también la flema de los británicos y el espíritu de medida de los franceses. Las mortíferas y angustiosas tragedias griegas bastarían para aniquilar esa tontería si no tuviéramos pruebas más filosóficas, y particularmente la invención del platonismo. Cada uno busca lo que no tiene, y si Sócrates busca la Razón es precisamente porque la necesita con urgencia contra sus pasiones: todos los vicios se leían en su cara, ¿recordás? Sócrates inventó la, Razón porque era un insensato y Platón repudió al arte porque era un poeta. ¡Lindos antecedentes para estos propiciadores del Principio de Contradicción! Como ves, la lógica no sirve ni para sus inventores.
Conozco bien esa tentación platónica, y no porque me la hayan contado. La sufrí primero cuando era un adolescente, cuando me encontré solo, masturbándome en una realidad sucia y perversa. Entonces descubrí ese paraíso, como alguien que se ha arrastrado por un estercolero encuentra un transparente lago donde limpiarse. Y muchos años más tarde, cuando en Bruselas pensé que la tierra se abría bajo mis pies, cuando aquel muchacho francés que después moriría en manos de la Gestapo me confesó los horrores del stalinismo. Huí a París, donde no sólo pasé hambre y frío en el invierno de 1934 sino la desolación. Hasta que encontré a aquel portero de la École Normale de la rue d'Ulm que me hizo dormir en su cama. Cada noche tenía que entrar por una ventana. Robé entonces en Gibert un tratado de cálculo infinitesimal, y todavía recuerdo el momento en que mientras tomaba un café caliente abrí temblorosamente el libro, como quien entra en un silencioso santuario después de haber escapado, sucio y hambriento, de una ciudad saqueada y devastada por los bárbaros. Aquellos
teoremas fueron recogiéndome como delicadas enfermeras recogen el cuerpo de alguien que puede tener quebrada la columna vertebral. Y, poco a poco, por entre las grietas de mi espíritu destrozado, empecé a vislumbrar las bellas y graves torres.
Permanecí en aquel reducto del silencio mucho tiempo. Hasta que me descubrí un día escuchando (no oyendo, sino escuchando, ansiosamente escuchando) el rumor de los hombres, allá fuera. Empezaba a sentir la nostalgia de la sangre y de la suciedad, porque es la única forma en que podemos sentir la vida. Y qué puede reemplazar a la vida, aun con su pena y su finitud? Quiénes y cuántos se suicidaron en los campos de concentración?
Así estamos hechos, así pasamos de un extremo al otro. Y en estos amargos tiempos finales de mi existencia, en varias ocasiones volvió a tentarme aquel territorio absoluto, jamás pude ver un observatorio sin sentir la inversa nostalgia del orden y la pureza. Y aunque no deserté de esta batalla con mis monstruos, aunque no cedí a la tentación de reingresar a un observatorio como un guerrero a un convento, a veces lo hice vergonzosamente, refugiándome en las ideas sobre la ficción: a medio camino entre el furor de la sangre y el convento.
SÁBADO
Me hablás de eso que salió en la revista colombiana. Es el género de calamidades que un día te harán caer los brazos con desaliento o gritar con indignación. Son los escombros de la entrevista. Extirpada la más importante parte de mis ideas, nada tiene que ver conmigo. Sabes lo que hicimos una vez con mi amigo Itzigsohn, en mis tiempos de estudiante? Una refutación de Marx con frases de Marx.
Por lo que veo, estás atravesando una crisis por cuestiones que hoy se plantea la literatura latinoamericana. Y, ya que me lo preguntás, debo rectificar las casi cómicas afirmaciones que allí aparezco balbuceando. He dicho siempre que las novedades de forma no son indispensables para una obra artísticamente revolucionaria, como lo demuestra el ejemplo de Kafka; y que tampoco bastan, como lo demuestra tanta cosa cometida por manipuladores de signos de puntuación y técnicas de encuadernación. Quizá no sea desacertado comparar la obra literaria con el ajedrez: con las remanidas piezas de siempre, un genio lo renueva. Es la obra entera de K. lo que constituye un nuevo lenguaje, no su clásico vocabulario y su apacible sintaxis.
¿Leíste el libro de Janouch? Deberías leerlo, porque en épocas de chantapufismo como ésta conviene volver de vez en cuando la mirada a santos como K. o Van Gogh: no te engañarán nunca, te ayudarán a enderezar tu rumbo, te obligarán (moralmente) a retomar una actitud grave. En una de esas conversaciones, K. le habla a Janouch del virtuoso, que se eleva por encima del tema con facilidad de prestidigitador. Pero la genuina obra de arte, le advierte, no es un acto de virtuosismo sino un nacimiento. Y cómo podría hablarse de una parturienta que pare con virtuosismo? Eso es patrimonio de comediantes, que parten del punto en que el verdadero artista se detiene. Esos individuos, sostiene, conjuran con palabras una magia de salón; mientras que un gran poeta no trafica con las emociones: sufre la visionaria tensión del hombre con su destino.
Estas advertencias son aún más convenientes para nosotros, los españoles y los latinoamericanos, siempre propensos al verbalismo y el macaneo. ¿Recordás cuando Mairena ironiza sobre "los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa"? Ahora suelen reaparecer con el cuento de la vanguardia. Borges, que no puede ser sospechado de desdeñar el idioma, dice de Lugones que "su genio fue eminentemente verbal", y el contexto revela el sentido peyorativo de esa valoración. Y de Quevedo, que "fue el mas grande artífice de la lengua", para agregar "pero Cervantes. . .", así, con tres melancólicos puntos suspensivos. Si tenés presente que él ha buscado durante días el epíteto óptimo (lo ha declarado), concluirás conmigo que en esas confutaciones hay mucho de dolorosa autocrítica, por lo menos al preciosismo que en él convive al lado de sus virtudes; tendencias que precisamente son las que elogian (y caricaturizan) sus imitadores, cuando él mismo las está rebajando en esas laterales lamentaciones. Es que un gran escritor no es un artífice de la palabra sino un gran hombre que escribe y él lo sabe. Si no, cómo preferir el bárbaro Cervantes al virtuoso Quevedo?
Machado admiró en su hora a Darío, al que calificó de maestro incomparable de la forma, para años después llamarlo "gran poeta y gran corruptor", por la nefasta influencia que tuvo sobre los papanatas que sólo mostraron y multiplicaron sus defectos. Hasta llegar al frenesí verbal, a la hinchazón grotesca y a la caricatura: que es el castigo que el dios de la literatura tiene para esos escolares. Pensá en Vargas Vila, en su delirante fonorrea: el descendiente tarado de un fundador de dinastía.
Hay una reiterada dialéctica entre la vida y el arte, entre la verdad y el artificio. Una manifestación de aquella enantiodromia de Heráclito: todo marcha hacia su contrario en el mundo del espíritu. Y cuando la literatura se vuelve peligrosamente literaria, cuando los grandes creadores son suplantados por manipuladores de vocablos, cuando la gran magia se convierte en magia de music-hall, sobreviene un impulso vital que la salva de la muerte. Cada vez que Bizancio amenaza terminar con el arte por exceso de sofisticación, son los bárbaros los que vienen en su ayuda: los de la periferia, como Hemingway, o los autóctonos, como Céline: tipos que entran a caballo, con sus lanzas ensangrentadas, en los salones donde marqueses empolvados bailan el minué.
No. ¿Cómo habría podido cometer las precariedades de ese reportaje? No negué la renovación del arte: dije que debemos ponernos en guardia contra varias falacias, y sobre todo contra el calificativo de "nuevo", probablemente el que más semantemas falsos acarrea. En el arte no hay progreso en el sentido que existe para la ciencia. Nuestra matemática es superior a la de Pitágoras, pero nuestra escultura no es "mejor" que la de Ramsés II. Proust hace una caricatura de una mujer que de puro avanzada consideraba que Debussy era mejor que Beethoven, nada más que porque llegó después. En el arte no hay tanto progreso corno ciclos, ciclos que responden a una concepción del mundo y de la existencia. Los egipcios no esculpían esas monumentales estatuas geométricas porque fueran incapaces de naturalismo; como lo prueban las figuras de esclavos encontradas en las tumbas; es que para ellos "la verdadera realidad" era la del más allá, donde el tiempo no existe, y lo que más se parece a la eternidad es la hierática geometría. Imaginá el momento en que Piero della Francesca introduce la proporción y la perspectiva: no es un "progreso" respecto al arte religioso: es nada más que la manifestación del espíritu burgués, para el cual "la verdadera realidad" es la de este mundo, el espíritu de gente que cree más en un pagaré que en una misa, en un ingeniero más que en un teólogo.
De ahí el peligro de la palabra "vanguardia" en el arte, sobre todo cuando se la aplica a estrictos problemas de forma. ¿Qué sentido tiene decir que la escultura naturalista de los griegos es un progreso respecto a aquellas estatuas geométricas? Por el contrario, en el arte suele darse que lo antiguo resulta de pronto revolucionario, como pasó en la Europa hipercivilizada con el arte negro o polinesio. Atención, pues, con ese fetichismo de lo "nuevo". Cada cultura tiene un sentido de la realidad, y dentro de ese ciclo cultural, cada artista. Lo nuevo para Kafka no es lo que .por nuevo entendía John dos Passos. Cada creador debe buscar y encontrar su propio instrumento, el que le permite decir realmente su verdad, su visión del mundo. Y aunque inevitablemente todo arte se construye sobre el arte que lo ha precedido, si el creador es genuino hará lo que le es propio, a veces con empecinamiento casi risible para los que siguen las modas. No te hagas mala sangre: eso rige para vestidos o peinados, no para novelas o catedrales. Sucede, también, que es más fácil advertir lo novedoso en lo externo, por lo cual impresionó más John dos Passos que Kafka. Pero, como te dije, es la obra entera de K. lo que constituyó un nuevo lenguaje. Ya en aquel romanticismo alemán hubo un teólogo llamado Schleiermacher, que consideraba la adivinación del conjunto como previa al examen de las partes, que es más o menos lo que ahora dicen los estructuralistas. Es la totalidad lo que le confiere un sentido nuevo a cada frase y hasta a cada palabra. Alguien observó que cuando Baudelaire escribe "En otra parte, muy lejos de aquí!", un vocablo como "aquí" escapa a su trivialidad en la perspectiva que Baudelaire tiene de la condición terrenal del hombre; el signo vacío, en apariencia desprovisto de vocación poética, es valorizado por el aura estilística de la obra entera. Y en cuanto a K., basta pensar en las infinitas reverberaciones metafísicas y teológicas que hace emanar de una palabra tan desgastada, de un cliché de procuradores como "proceso"...
No es entonces que no acepte las novedades: no acepto que me metan el perro, que no es lo mismo. Y además sucede que cada día menos soporto la frivolidad en el arte, y sobre todo cuando se lo mezcla con la Revolución. (Observá, de paso, que las palabras suelen empezar en mayúscula, la triste experiencia las rebaja a la minúscula, para terminar finalmente, a más tristes experiencias, entre comillas.) Que una mujer esté a la moda, es natural; que lo haga un artista, es abominable.
Mirá lo que pasa en la plástica. Con dramáticas excepciones, se ha convertido en un arte de elites en el peor sentido, en una especie de irónico rococó semejante al que dominaba los salones del siglo XVII. Es decir, lejos de ser un arte de vanguardia es un arte de retaguardia. Y, como siempre sucede en esas condiciones, un arte menor: sirve para divertir, para pasar el rato, entre guiñadas de los que están en la cosa. En aquellos salones se reunían señores hartos de la vida, para chismorrear y
para tomarlo todo en joda. Se elaboraban acrósticos ingeniosos, epigramas y juegos de palabras, parodias de la Eneida, se proponían temas y había que hacer versos. Una vez se hicieron 27 sonetos sobre la (hipotética) muerte de un loro. Una actividad que es al gran arte como los fuegos artificiales al incendio de un orfanato. Musique de table, nada que perturbara la digestión. La gravedad era ridiculizada, el ingenio suplantaba al genio, que siempre es de mal gusto. Mientras la pobre gente se moría de hambre o era torturada en las mazmorras, un arte de esa naturaleza sólo puede ser considerado como una perversidad del espíritu y putrefacta decadencia. Hay que decir en defensa de aquella raza, sin embargo, que no se consideraban paladines de la Revolución que se venía. Hasta en eso tenían buen gusto, lo que no puede decirse de los que hoy hacen lo mismo. Aquí, sin ir más lejos, en Buenos Aires, jóvenes que se pretenden revolucionarios (que al menos se pretendían en ese momento: es probable que ya tengan buenos empleos y se hayan casado honorablemente) recibieron con alborozo el proyecto de una novela que podría leerse de adelante para atrás o de atrás para adelante. Hablan de las masas y de las villas miseria, pero, como aquellos marqueses, son podridos y decadentes exquisitos. En la última bienal de Venecia alguien expuso un mongoloide en una silla sobre una tarima. Cuando se llega a esos extremos, se comprende que nuestra entera civilización se derrumba.
Ya ves contra qué clase de novedades hablé con ese señor de la entrevista. Creyó que era un reaccionario porque tenía ganas de vomitar. Pero es frente a esta Academia de la Antiacademia cuando necesitarás quizá recurrir de nuevo a ese coraje de que te hablé desde el comienzo, fortaleciéndote con el recuerdo de los grandes desventurados del arte, como Van Gogh, que sufrieron el castigo de la soledad por su rebeldía, mientras estos seudorrebeldes son mimados por las revistas especializadas, viven fastuosamente a costa del pobre burgués que insultan y fomentados por esa sociedad de consumo que pretenden combatir y de la que terminan siendo sus decoradores.
Entonces se reirán de vos. Pero vos mantenete firme y recordá que "ce qui paraîtra bientôt le plus vieux c'est qui d'abord aura paru le plus moderne".
De este modo quizá no seas un escritor de tu tiempito, pero serás un artista de tu Tiempo, de Apocalipsis del que de alguna manera deberás dejar tu testimonio, para salvar tu alma. La novela se sitúa entre el comienzo de los tiempos modernos y su fin, corriendo paralelamente a la creciente profanación (¡qué significativa palabra!) de la criatura humana, a este pavoroso proceso de desmitificación del mundo. Y por eso terminan en la esterilidad los intentos de juzgar la novela de hoy en términos estrechamente formales: hay que situarla en esta formidable crisis total del hombre, en función de este gigantesco arco que empieza con el cristianismo. Porque sin el cristianismo no habría existido la conciencia intranquila, sin la técnica que caracteriza a estos tiempos modernos no habría habido ni desacralización ni inseguridad cósmica ni soledad ni alienación. De este modo, Europa inyectó en el relato legendario o en la simple aventura épica la inquietud psicológica y metafísica, para producir un género nuevo (ahora sí que debemos emplear ese calificativo!) que tendría como destino la revelación de un territorio fantástico: la conciencia del hombre.
Dijo Jaspers que los grandes dramaturgos griegos ofrecían un saber trágico, que no sólo emocionaba a sus espectadores sino que los transformaba, convirtiéndose así en educadores de su pueblo. Pero luego, sostiene, ese saber trágico se transmutó en fenómeno estético, y tanto el poeta como su auditorio abandonaron su grave actitud primigenia para proporcionar imágenes sin sangre. Esto no es cierto, porque una obra como El Proceso no es menos grave que Edipo Rey. Pero es cierto, en cambio, para el arte que en cada momento de refinamiento se convirtió en simple manifestación del esteticismo y del bizantinismo. Es a la luz de esta doctrina que debes enjuiciar la literatura de nuestro continente.